¿Qué teoría para Unidos Podemos? Sobre Ernesto Laclau y Chantal Mouffe
Debemos desechar las formas externas de la teoría de Bernstein para llegar al meollo que esconden. Se trata de una necesidad apremiante para las amplias capas del proletariado industrial que militan en nuestro partido
Rosa Luxemburgo
La teoría es fundamental para cualquier movimiento político. Las teorías son formas de ordenar la realidad y de unificar y generalizar la experiencia del pasado. Son la brújula que orienta y que ayuda a elaborar la estrategia y los programas de los partidos. Y es particularmente importante para la izquierda transformadora, que se enfrenta a la formidable tarea de derribar el viejo régimen y construir una sociedad mejor, teniendo que librar una dura batalla contra las fuerzas conservadoras y reaccionarias, para la cual hace falta un anclaje teórico sólido que permita comprender las necesidades del momento y el camino a seguir. Una de las teorías más influyentes en Podemos proviene de la escuela “post-marxista” de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que encuentra en el compañero Íñigo Errejón su principal defensor en la dirección del partido. Estas ideas han suscitado interés y debate entre la militancia y los activistas sociales, y seguramente se verán reflejadas en los debates de los congresos regionales de Podemos que tendrán lugar en los próximos meses. Pero, como explicaremos a continuación, estas teorías, fruto de una renuncia idealista del marxismo, son una brújula rota que desorienta y perjudica a Podemos y a la coalición Unidos Podemos, en particular.
Contenido
- 1 Las ideas revolucionarias en periodos de reacción
- 2 Una teoría idealista
- 3 El “discurso” y el lenguaje
- 4 La “democracia radical”
- 5 El abandono de la clase obrera
- 6 “Cadenas de equivalencias”
- 7 El elitismo implícito de esta teoría
- 8 El meollo del post-marxismo
- 9 La revolución democrática y la experiencia latinoamericana
- 10 Hegemonía: la visión marxista
- 11 Unidos Podemos y el marxismo
Las ideas revolucionarias en periodos de reacción
Las ideologías están estrechamente relacionadas con la coyuntura social y política general de cada época, y con la situación de las distintas clases sociales cuya pugna alimenta y estimula el pensamiento político. Las ideologías de la izquierda y el movimiento obrero siempre han estado ligadas a la lucha de clases, y han contado con su empuje más decisivo en periodos de alza en la movilización de la clase obrera, mientras que se han anquilosado y degenerado en periodos de estancamiento y derrota. Los grandes pensadores del socialismo surgieron al calor de las grandes luchas del proletariado. Marx y Engels desarrollaron sus teorías en las décadas de germinación del movimiento obrero, con la formación de sindicatos y partidos proletarios, una época marcada por las revoluciones de 1848 y por la Comuna de París de 1871. Lenin y Trotsky y los bolcheviques surgieron en la Rusia revolucionaria y fueron templados por la gran revolución de 1905, que afiló sus ideas y les preparó para la victoria de 1917.
Con la derrota de la ola revolucionaria que siguió a la Primera Guerra Mundial, el aislamiento de la Rusia socialista y el subsiguiente auge del estalinismo, comenzó un largo periodo de reflujo que tuvo un impacto perjudicial para las ideas del movimiento obrero. Corrientes pesimistas e idealistas como la Escuela de Frankfurt quisieron ver en el apogeo del fascismo no el fruto de una derrota histórica del proletariado sino el desenlace inevitable de la modernidad y de la ilustración. La aniquilación de la generación bolchevique de 1917 en las grandes purgas de Stalin (tanto dentro de Rusia como fuera) y el asesinato de Trotsky supusieron un duro golpe contra la izquierda revolucionaria.
Este proceso se agudizó tras la Segunda Guerra Mundial. La victoria heroica del pueblo soviético sobre el fascismo aumentó la autoridad del estalinismo en todo el mundo. Por otra parte, la destrucción catastrófica de fuerzas productivas durante la guerra sentó las bases para un potente boom económico en la posguerra, que duró más de veinte años, y que permitió una espectacular resurrección de la socialdemocracia, que contó con un terreno económico y político favorable para llevar a cabo reformas progresistas. En Europa la lucha de clases se congeló durante más de dos décadas. Bajo la presión del estalinismo y el reformismo la teoría marxista degeneró, incluso en el seno de la Cuarta Internacional trotskista, que llevó a cabo toda una serie de giros ora oportunistas, ora sectarios. En los años 50 y 60 aparecieron distorsiones estructuralistas del marxismo, de la mano de filósofos como Louis Althusser, o idealistas, como el existencialismo de Jean Paul Sartre.
A finales de los años 60, y sobre todo durante la década de los 70, la lucha de clases se reavivó, con masivos movimientos revolucionarios en países como Francia, Italia, Grecia, Checoslovaquia, España o Portugal, y también en Latinoamérica, Asia y África. Sin embargo, empezando por Europa, esta ola revolucionaria fue pronto derrotada. El estalinismo y la socialdemocracia actuaron como un poderoso freno a la revolución. La mayor parte del movimiento trotskista se encontraba confundido, fragmentado y aislado de las masas. El descarrilamiento de las revoluciones de estos años dio lugar a un giro ultraizquierdista entre ciertos sectores de la juventud y la clase obrera, con la aparición de toda clase de grupúsculos extremistas, algunos promotores de la lucha armada, que estaban completamente separados del sentir de las masas.
Estas derrotas sentaron las bases de una involución histórica en la lucha de clases en los años 80 y 90, marcados por importantes derrotas en todos los continentes, y cuyo punto más estrepitoso fue el colapso de la Unión Soviética. Sólo se empezó a salir de este estancamiento con la revolución bolivariana y el giro a la izquierda en Latinoamérica en los años 2000. En este periodo el marxismo y las ideas del movimiento obrero en general sufrieron un golpe sin precedentes. Muchos militantes e intelectuales del movimiento obrero, desmoralizados y desorientados, abandonaron la izquierda del todo, mientras que otros distorsionaron y adulteraron el marxismo.
Incapaces de comprender que las derrotas de los años 80 y 90 fueron una regresión temporal para la lucha de clases, fruto de la falta de altura de la dirección proletaria en las revoluciones de los años 70 y del papel pernicioso del estalinismo, fenómeno que nunca llegaron a entender, y que las leyes del capitalismo hacían inevitable que sus contradicciones estallaran de nuevo, sentando las bases para nuevos auges en la lucha de clases, llegaron a la conclusión impresionista de que el marxismo estaba equivocado, que el capitalismo había cambiado su naturaleza fundamentalmente, que el proletariado ya no era una fuerza revolucionaria (o que había dejado de existir, o que nunca existió) o que las grandes crisis eran cosa del pasado. Así viraron hacia el reformismo explícito, el eclecticismo total y el idealismo. Estas conclusiones encontraron un cierto eco entre una intelectualidad de izquierdas desanimada y separada de la clase obrera. Así se popularizaron pensadores como Toni Negri o, en efecto, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que escribieron sus principales obras en los años 80 y 90. Esta regresión en el marxismo estaba estrechamente conectada con el auge de la post-modernidad, que rechazaba “los grandes metarelatos históricos”, principalmente el marxismo y su promesa de revolución socialista.
Este proceso de regresión ideológica en periodos de reacción no es nuevo. Militantes con una firme compresión de la historia del movimiento revolucionario y del marxismo pueden superar tales crisis reforzados ideológicamente, mientras que pensadores con una base teórica débil siempre se dejan arrastrar a conclusiones impresionistas tras un revés histórico. Tras la derrota de la revolución de 1905, Lenin tuvo que enfrentarse a toda una serie de distorsiones del marxismo, que le llevaron a romper con colaboradores estrechos como Bogdánov o Lunacharsky. Trotsky tuvo que librar una batalla similar en los años 30. Como éste explicó en 1937:
«…Las grandes derrotas políticas, provocan inevitablemente una revisión de valores, la que en general se lleva a cabo en dos direcciones. Por una parte el pensamiento de la verdadera vanguardia, enriquecido por la experiencia de las derrotas, defiende con uñas y dientes la continuidad del pensamiento revolucionario y se esfuerza en educar nuevos cuadros para los futuros combates de masas. Por otra, el pensamiento de los rutinarios, de los centristas y de los diletantes, atemorizado por las derrotas, tiende a derrocar la autoridad de la tradición revolucionaria y vuelve al pasado con el pretexto de buscar una «nueva verdad»…» (Trotsky, Bolchevismo y estalinismo, 1937).
Una teoría idealista

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe
Ernesto Laclau (1935-2014), pensador argentino pero que desarrolló la mayor parte de su carrera en la universidad de Essex, en Inglaterra, procedía de una tradición marxista, y algunos de sus primeros escritos se sitúan a grandes rasgos en el marxismo, como su Política e ideología en la teoría marxista, de 1977. Sin embargo, en los años 80, empezó a cuestionar los preceptos básicos del marxismo, culminando este proceso con su Hegemonía y estrategia socialista, escrito en 1985 con su mujer y colaboradora, la politóloga belga Chantal Mouffe. Esta renuncia del marxismo, que ellos llamarían “post-marxismo”, la siguieron desarrollando en libros como Emancipación y diferencia (1996) y La razón populista (2005). Si bien siguen considerándose personas de izquierdas, que defienden una sociedad más justa y equitativa, abandonan todos los pilares básicos del marxismo.
Sus teorías se basan en primer lugar en un abandono de la concepción materialista de la sociedad. Uno de los ejes básicos del marxismo es la idea de que el ser social determina la conciencia: que las condiciones de vida, sobre todo la posición de un individuo en la estructura económica, condicionan sus ideas y su forma de ver el mundo. Del mismo modo, la forma de producción predominante en una sociedad y su nivel de desarrollo general determinan a grandes rasgos su cultura y sistema político. No son, por lo tanto, las ideas las que guían en última instancia la historia, sino la historia, entendida como el desarrollo técnico y económico de la sociedad, la que determina las ideas. El avance de la historia es, pues, el avance de las fuerzas productivas, que traen consigo, por medio de grandes crisis y revoluciones, sus correspondientes sistemas sociales, cada vez más complejos. Este proceso no es lineal, sino conflictivo y escalonado, pues para que se produzcan cambios profundos en los sistemas sociales es necesario el fortalecimiento gradual de los nuevos factores y el debilitamiento de los viejos, que están en pugna constante.
Laclau y Mouffe rechazan todo esto, rompiendo con cualquier “morfología subyacente de la historia”, afirmando que el desarrollo económico depende de la política, y que ésta dirige fundamentalmente el proceso histórico, acuñando el término “la autonomía de lo político” para referirse a la independencia y supremacía de la política sobre la economía (Hegemonía y estrategia socialista, pp.70-71, 139-40 de la edición inglesa). Por consiguiente, rechazan también que existan grandes leyes y procesos detrás de la historia: para ellos la historia es completamente aleatoria, presa de los avatares de la política – la historia está “radicalmente abierta”, como dicen ellos.
Estas afirmaciones van en contra de toda la historia de la humanidad. Un análisis general de la historia muestra indudablemente que las nuevas grandes filosofías y sistemas políticos surgen en el ocaso de los viejos sistemas económicos y sociales y en el nacimiento de otros nuevos que los sustituyen. Así pues, el Estado nace en las regiones más prósperas tras la revolución económica neolítica, que dio lugar a la agricultura y la ganadería. El cristianismo irrumpe con la crisis del imperio romano y del esclavismo. El protestantismo, la ilustración y el liberalismo aparecen con la crisis del sistema feudal y el auge de la burguesía capitalista. El socialismo moderno viene de la mano del proletariado y de la revolución industrial del siglo XIX.
El nivel de desarrollo tecnológico y económico de una sociedad establece horizontes que las ideas no pueden traspasar, y aunque incuestionablemente éstas juegan un papel clave en la historia, siempre lo hacen dentro de los límites que el nivel de desarrollo económico les impone. Y, realmente, las ideas juegan un papel clave no como factores externos al desarrollo material, sino como una parte, la más consciente y sofisticada, de éste, pues para los marxistas la conciencia humana es un ente material, con características y mecánicas propias, pero que es parte aún así de una realidad material que la condiciona y de la que no se la puede disociar.

El “discurso” y el lenguaje
De manera consistente con su rechazo del materialismo, Laclau y Mouffe afirman que toda la realidad se construye a nivel “discursivo”, es decir, a nivel de los símbolos y del lenguaje. Ellos nos aseguran que no disputan que exista una realidad fuera de la mente humana, pero que esta realidad carece a priori de atributos o valores, y que todos les son asignados enteramente por el lenguaje humano. Pero esta argumentación es contradictoria: decir que la realidad carece de ningún tipo de valor previo a su concepción subjetiva por la conciencia humana es lo mismo que decir que nada existe fuera del ámbito de las ideas y el lenguaje, que toda la realidad se construye exclusivamente ahí. Una piedra, un río o un árbol existen pues sólo como entes “discursivos”, existen sólo en el lenguaje humano. “Nuestro análisis”, dicen, “rechaza la distinción entre prácticas discursivas y no discursivas […] en la medida en que ningún objeto se da fuera de su condición discursiva de aparición” (Hegemonía y estrategia socialista, p.107 de la edición inglesa). Perdiendo cualquier punto de referencia material, las ideas y el lenguaje se vuelven completamente aleatorios, y la historia un libre albedrío de discursos fortuitos.
En realidad, al igual que sucede con las ideas, la política y la cultura en general, el lenguaje también está subordinado a la realidad material. El lenguaje lo conforman las generalizaciones y abstracciones que establecemos los humanos en base a los objetos y procesos del mundo material, que percibimos a través de nuestros cinco sentidos, y que cristalizan en palabras y conceptos. Al contar con un alto grado de abstracción, el lenguaje tiene una cierta autonomía sobre los fenómenos que le dan forma, y es por tanto móvil y mutable (también porque la percepción humana de los procesos naturales se afina con el avance de la técnica y con la aparición de sistemas sociales cada vez más complejos). Pero siempre se forma en base a la arcilla de la realidad material, que le impone límites y condiciones infranqueables.
Para los marxistas, las identidades políticas funcionan de una manera similar al lenguaje. Generalizan, homogeneizan y ordenan, de manera más o menos consciente, la experiencia de los distintos grupos sociales. Al ser generalizaciones de una realidad cambiante y relativamente heterogénea, las identidades políticas nunca se solapan a la perfección con los grupos sociales y las clases – pero sin embargo dependen y emanan de éstas.
La “democracia radical”
Laclau y Mouffe toman su teoría de “la autonomía de lo político” para afirmar que la formación de las identidades políticas, de la conciencia política de la gente, depende del discurso, de la versatilidad de los distintos partidos para convencer y movilizar a la gente, de “articular” nuevas afinidades. No existen los intereses de clase, ni tienen los asalariados un interés en el socialismo: los intereses y actitudes de la gente son enteramente maleables, sujetos a los vaivenes de la política. “Si las fuerzas sociales”, dice Laclau, “son la agregación de una serie de elementos heterogéneos unidos a través de una articulación política, queda claro que ésta es constitutiva y básica, y no la expresión de ningún movimiento subyacente más profundo” (La razón populista, p.146 de la edición inglesa). La habilidad de transformar la conciencia de la población ellos la llaman “hegemonía”, y depende de la capacidad de explotar y apropiarse de “significantes vacíos”: símbolos y conceptos lo suficientemente transversales imprecisos como para aunar a toda la sociedad y construir un “bloque histórico”, o “pueblo”, una comunidad diversa pero con una identidad política ampliamente compartida, generalmente constituida de manera antagonista en base a un “ellos” y un “nosotros”. Estos símbolos “vacíos” suelen ser conceptos vagos y con acepciones muy diversas como la patria, la libertad o la democracia, con los que casi todos nos podemos identificar. Laclau y Mouffe abogan para que la izquierda abandone la lucha por el socialismo, a su parecer un concepto “determinista” y “teleológico”, para centrarse en estos “significantes vacíos”, en una estrategia que ellos llaman “la democracia radical”.
Aquí salta a la luz una contradicción: si la política es autónoma y no depende de la posición económica de los individuos, de su posición de clase, todos los significantes serían vacíos, pues cualquier símbolo o concepto podría resultar persuasivo. Sin embargo, el hecho de que sólo términos vagos y borrosos puedan apelar a la totalidad de la población, independientemente de su clase social, implica que las clases sí generan visiones e intereses contradictorios, y que sólo pueden compartir conceptos extremadamente difusos, y que en cualquier caso significan cosas opuestas dependiendo de la clase social que los articule. Si para un gran empresario la democracia significa un Estado eficiente que arbitre y proteja los intereses de los capitalistas y no se entrometa en sus negocios, para los trabajadores significa la capacidad de tomar control sobre sus propios destinos por encima de un sistema que les ahoga.
La teoría de los “significantes vacíos” también ignora que la conciencia de las masas puede cambiar rápidamente, que pueden aprender, y que la acepción de símbolos y conceptos puede sufrir toda clase de vuelcos conforme distintas ideas y programas son puestos a prueba. Un periodo revolucionario rompe radicalmente con las ideas del pasado y abre la puerta a conceptos radicalmente nuevos, adaptados a la radicalización de las masas y a la toma de conciencia de los explotados. Así pues, en enero de 1905 en Rusia, al inicio de la primera revolución, los obreros se manifestaban con imágenes del Zar: estos eran “significantes vacíos” en aquel momento. Pero de la noche a la mañana, tras la masacre del domingo sangriento, cuando el zar Nicolás II mandó disparar sobre las multitudes, su imagen pasó de ser venerada a ser odiada. La noción del “significante vacío” es estática y formalista. En realidad, se basa en las ideas y símbolos burgueses que pululan en periodos de tranquilidad y despolitización, cuando por inercia y apatía se reproducen los mantras de la clase dominante. La mayor parte de los significantes vacíos que señalan Laclau y Mouffe, como la libertad o la democracia, provienen de las grandes revoluciones burguesas del siglo XVIII. En aquellos procesos, fueron utilizados por la burguesía para unir a toda la nación en la lucha contra el antiguo régimen. Hoy en día, estos términos pueden mantener su fuerza y su relevancia, pero no de manera abstracta. La burguesía hace mucho que dejó de ser una fuerza progresista, y la nación está profundamente dividida entre explotadores y explotados. Términos como libertad o democracia sólo tienen sentido y autenticidad si se les asocia un contenido de clase revolucionario, si se conectan a la lucha contra la burguesía.
El mero concepto de “hegemonía”, la unión entre sectores sociales diversos (o “sujetos”, como los prefieren llaman Laclau y Mouffe), implica, valga la redundancia, que hay sectores sociales diversos, y ¿qué compone un sector social con ideas y anhelos propios, si no su posición de clase, sus condiciones reales de vida? Laclau y Mouffe dicen que estos sujetos son “discursivos”. Pero, si son discursivos, o en otras palabras, totalmente mutables, ¿qué base queda para hablar de hegemonía, entendida como un bloque heterogéneo entre elementos dispares? La particularidad de los elementos que la conforman se debería disolver completamente bajo los efectos del “discurso hegemónico”. El carácter contradictorio de sus argumentos es patente. Al final, tienen que recurrir a toda clase de matices como que los discursos tienen “condiciones de posibilidad” y una “regularidad en su dispersión”, admitiendo que al fin y al cabo el lenguaje no es todopoderoso y tiene límites, patrones y condiciones, ¿y cuáles son esas condiciones, si no las posiciones de clase?
Laclau y Mouffe contraponen su visión vacilante de la política al socialismo, al que acusan de ser “determinista” y “teleológico”, es decir, que es considerado como la meta que pondrá fin al conflicto en la sociedad, y por tanto a la política como tal. El que haya o no política en una sociedad sin clases es una cuestión un tanto académica e irrelevante. Lo que sí que es cierto es que los principales problemas de la sociedad actual están estrechamente vinculados al capitalismo: el paro y la precariedad, la falta de perspectivas para la juventud, la desigualdad, la austeridad, la destrucción del medio ambiente, la guerra y la violencia, el racismo y el fundamentalismo, etc. La acumulación de estos problemas refleja que el capitalismo ha tocado techo como sistema social y económico. Si bien el sistema de mercado podía ser progresista en las economías fragmentadas e inconexas de la Edad Moderna, en un mundo dominado por las economías de escala y los monopolios, el mercado conduce a la explotación cada vez mayor de la clase obrera, a las crisis de sobreproducción y a la lucha por el dominio imperialista, y en última instancia al declive, caos y descomposición que vemos actualmente. Este nudo gordiano sólo se puede cortar con medidas socialistas, con la expropiación y planificación coordinada y democrática de las palancas de la economía en aras del interés social. Y cualquier movimiento que luche coherentemente y consistentemente por resolver genuinamente estos problemas tenderá a acercarse progresivamente hacia el socialismo. Sólo en ese sentido, alejado de la vulgarización mecanicista que hacen Laclau y Mouffe del marxismo, podemos decir que somos “deterministas”.
El abandono de la clase obrera
L aclau y Mouffe aseveran que la fragmentación de la clase obrera y su identidad cambiante implica que ésta no existe como tal. Según ellos, el marxismo es incorrecto porque según éste, afirman, la clase obrera debería ser un ente homogéneo, “absolutamente unido” y “transparente a sí mismo” (Hegemonía y estrategia socialista, p.84), y con una conciencia de clase clara e inalterable. Y esto no es así, por tanto el marxismo ha de estar equivocado. Para ellos, la conciencia social funciona más bien del modo en que Marx describió al lumpenproletariado, los bajos fondos de criminales, vagabundos y prostitutas, una clase cuya identidad política fluctúa enormemente.
aclau y Mouffe aseveran que la fragmentación de la clase obrera y su identidad cambiante implica que ésta no existe como tal. Según ellos, el marxismo es incorrecto porque según éste, afirman, la clase obrera debería ser un ente homogéneo, “absolutamente unido” y “transparente a sí mismo” (Hegemonía y estrategia socialista, p.84), y con una conciencia de clase clara e inalterable. Y esto no es así, por tanto el marxismo ha de estar equivocado. Para ellos, la conciencia social funciona más bien del modo en que Marx describió al lumpenproletariado, los bajos fondos de criminales, vagabundos y prostitutas, una clase cuya identidad política fluctúa enormemente.
Pero la variabilidad ideológica del lumpenproletariado reside precisamente en el hecho de que sus condiciones económicas son extremadamente variables, y que no le atan a un lugar y actividad concreta. Del mismo modo, la división de la clase obrera en distintas capas con niveles de conciencia y de organización diferentes emana de las diferentes condiciones de vida y de trabajo que existen dentro de la clase: trabajadores cualificados o no cualificados; manuales o intelectuales; en pequeñas o grandes empresas; en grandes ciudades o en pequeños pueblos; entre la clase obrera nativa y la inmigrante; entre hombres, cuyo género les privilegia, y mujeres, doblemente oprimidas como obreras y mujeres, etc. Variaciones que no excluyen una comunidad de intereses y un temperamento compartido, basado en su condición común de explotados.
Es cierto que en periodos de derrota y reflujo, o de bonanza y estabilización capitalista, la clase obrera se fragmenta y en su mayoría cae bajo la influencia de la burguesía y sus agentes en el movimiento obrero. Sin embargo, en condiciones de crisis que obligan a las masas a salir a la palestra de la política y a buscar una solución a los problemas acuciantes de la sociedad, los distintos sectores de la clase obrera son empujados en una misma dirección, descubriendo poco a poco su comunidad de intereses y su fuerza colectiva. Este es un proceso gradual y convulso de lucha y de acumulación de experiencias.
Para los marxistas, la clase obrera tiene una doble importancia como fuerza revolucionaria. Por una parte, su concentración en grandes núcleos urbanos e industriales, el carácter colaborativo de su trabajo y su experiencia directa de explotación por parte de la burguesía facilitan su toma de conciencia revolucionaria y anticapitalista y la aparición de fuertes vínculos de solidaridad de clase. Por otra parte, la misma centralidad económica de la clase obrera, que se encuentra en el seno de los principales procesos económicos en su condición de mano de obra asalariada, le permiten tomar el control de las palancas de la economía y planificarla democráticamente y colaborativamente en interés de la sociedad en su conjunto. Estas características la diferencian de clases sociales más heterogéneas y fragmentadas, como el campesinado o la pequeña burguesía.
Sin embargo, el marxismo nunca ha afirmado, como aseveran Laclau y Mouffe, que la clase obrera sea siempre revolucionaria y esté siempre unida. Existe una tendencia hacia la unión revolucionaria del proletariado, y el proletariado tiene atributos revolucionarios, que parten de su posición económica en el sistema capitalista, pero estas tendencias cuentan también con contratendencias: su fragmentación, el impacto de las derrotas, las dificultades que crea la explotación para encontrar el tiempo y las energías para involucrarse sostenidamente en la actividad política, las concesiones que pueden hacer los capitalistas en periodos de prosperidad, la propaganda burguesa que cuenta con enormes recursos para su difusión, y, sobre todo, la corrupción de la dirección política del proletariado por los sobornos y presiones de la clase dominante. Sin embargo, como muestra indudablemente la historia del siglo XX, la tendencia hacia la lucha y la unidad siempre acaba reemergiendo con fuerza, incluso tras los periodos de mayor estancamiento.
“Cadenas de equivalencias”
Como hemos visto, Laclau y Mouffe consideran que las identidades políticas se construyen exclusivamente en el ámbito del discurso, que no existen a priori o se enraízan en una posición material. La creación de identidades políticas gira en torno a la tensión entre la “equivalencia” y la “diferencia”, entre las afinidades y disparidades que existen entre distintos grupos sociales. Ya se ha señalado anteriormente la circularidad de esta teoría, que se basa en las tensiones entre grupos sociales dispares pero que es incapaz de explicar estas tensiones, diciendo sencillamente que el discurso, que estructura todas las identidades, siempre se basa en oposiciones y diferencias. La única forma de romper con esta circularidad es aceptar que las identidades políticas están ancladas en posiciones económicas concretas.
En base a su idea de la tensión entre diferencia y equivalencia Laclau plantea en su libro La razón populista el concepto de “las cadenas de equivalencias” o “de demandas”: la proliferación de reivindicaciones dispares en una sociedad que en un momento dado se concretan en una propuesta política común, capaz de integrar todas esas reivindicaciones. En estos proyectos aglutinadores, hegemónicos, las distintas demandas encuentran su equivalencia. Ésta sin embargo es siempre inestable, ya que depende de la tensión entre las afinidades que aúnan las distintas demandas y las diferencias que las separan. Laclau sostiene que cuando las reivindicaciones se concretan en un movimiento, éste no es “de clase” sino “popular” por su carácter amplio e indefinido, desvinculado de posiciones económicas y socialesconcretas.
Sin embargo, las reivindicaciones de los distintos grupos de la sociedad están directamente conectados con la posición de clase de cada individuo, con sus condiciones reales de vida, y pueden concretarse en proyectos políticos comunes duraderos sólo en la medida en que sean compatibles. Y en una sociedad basada en la explotación, en el expolio de la mayoría por una minoría, las demandas de las clases enfrentadas, de los explotados y explotadores, son totalmente contradictorias. La reivindicación de un capitalista de que el gobierno baje el salario mínimo choca frontalmente con la aspiración de un trabajador de que se aumente el salario mínimo.
Ya vimos que el programa de SYRIZA en Grecia entraba en conflicto directo con las exigencias de los capitalistas griegos y de la UE, y que, en contra del deseo del pueblo griego expresado en el referéndum de julio de 2015, Tsipras se negó a enfrentarse a la burguesía y claudico ante la troika, pisoteando su programa. Previamente, François Hollande, que ganó una victoria aplastante en 2012 con un programa de reformas redistributivas y anti-austeridad, tuvo que abandonar todas sus promesas frente a las presiones de los capitalistas, sentando las bases para su absoluto descrédito, la desmoralización y el arraigo del ultraderechista Frente Nacional entre las capas más atrasadas de la población.
En esta época de crisis profunda del capitalismo, el intento de conjugar los intereses y reivindicaciones de las masas con el capital es una empresa imposible, y cualquier partido que trate de hacerlo se enfrenta a la derrota. Un partido que trate de conciliar los intereses del proletariado y de los capitalistas estará cometiendo un engaño, que saldrá a la luz en cuanto sea puesto a prueba. Como dijo el compañero Alberto Garzón, una estrategia hacia el poder basada en “significantes vacíos”, es decir, en el consenso y la conciliación entre clases y sectores sociales opuestos, deja a un partido con “hipotecas imposibles”: y esta imposibilidad radica en el antagonismo irreconciliable entre las clases.
Las distintas reivindicaciones de los explotados están estrechamente ligadas al socialismo, sobre todo en la época de profunda crisis capitalista que atravesamos. La lucha por mejorar los salarios, por combatir la precariedad y el paro, por el derecho a la vivienda, a la educación, la salud, la cultura, las pensiones, plantean inevitablemente la división irracional e injusta de la riqueza y la subordinación de los medios de producción a los intereses de los grandes propietarios. Estas reivindicaciones sólo se pueden satisfacer verdaderamente expropiando a los capitalistas y poniendo la economía al servicio de la población a través de su planificación democrática. El transcurso de una lucha revolucionaria pone en evidencia la incapacidad del sistema de satisfacer las demandas básicas de las masas y sienta las bases para la revolución socialista – esa es la “cadena de equivalencias” que gesta la crisis del sistema.
El compañero Íñigo Errejón, parafraseando a Laclau, afirma que las grandes revoluciones socialistas fueron también populistas, citando los ejemplos de China y Cuba, y que su carácter socialista no estaba predeterminado, sino que se debió a la capacidad de Mao y de Castro de asociar el malestar de la población con el socialismo. Pero esto ignora el desarrollo de los acontecimientos: ambos casos prueban lo contrario de lo que trata de mostrar Errejón. Tanto en China, donde Mao mantuvo hasta el punto culminante de la revolución la línea estalinista del Frente Popular, que predicaba la conciliación de clases y la protección del sistema capitalista en nombre de la revolución democrática, como en Cuba, donde Castro inicialmente rechazaba el socialismo en nombre de un programa antiimperialista orientado al desarrollo de un capitalismo nacional, el socialismo no era el objetivo de las direcciones revolucionarias. El proceso revolucionario desembocó en el derrocamiento del capitalismo porque las reivindicaciones más básicas defendidas por los comunistas chinos y los guerrilleros cubanos, como la redistribución de la tierra o el fin de las prebendas de los imperialistas, chocaban frontalmente con los intereses fundamentales de la burguesía, que se rebeló ferozmente y tuvo que ser expropiada. Vemos que el desenlace socialista de estas revoluciones no fue parte del designio de la dirección (todo lo contrario), sino que se impuso como una necesidad.
Hay que señalar que reivindicaciones que no son estrictamente económicas o proletarias, como la lucha contra el machismo, el racismo o la homofobia o por los derechos democráticos también están vinculados a la lucha contra el capitalismo. Estas formas de opresión están inseparablemente ligadas a una sociedad basada en la explotación de la mayoría por una pequeña minoría, a una sociedad dividida profundamente entre clases enfrentadas (y en el plano internacional entre potencias imperialistas), que inevitablemente genera violencia y guerra, miseria e ignorancia, en la cual los poderosos tratan de dividir y enfrentar a los explotados valiéndose de su etnia, su religión o su género, apelando a la ignorancia y a los más bajos instintos, y en la cual el Estado es usado por los privilegiados para reprimir y contener a los explotados. La eliminación duradera de estas lacras pasa por una transformación revolucionaria de la sociedad. Los movimientos antirracistas, feministas, LGTBI, pacifistas y por los derechos civiles históricamente se han situado siempre en la izquierda, y en sus momentos más combativos y heroicos (como el movimiento por la emancipación de la mujer en la revolución española o en el movimiento negro en los EEUU en los 60 y 70) se han vinculado conscientemente a la lucha de clases y al socialismo. Laclau y Mouffe aíslan estas opresiones, separándolas del sustrato socio-económico en el que se producen y en el que se encuentra la clave para su erradicación duradera.
El elitismo implícito de esta teoría
Otra característica de la filosofía de Laclau y de Mouffe es su manifiesto elitismo, a pesar de sus brindis a la “democracia radical”. La absoluta mutabilidad de la conciencia política implica que la gente es incapaz de entender qué es lo que les conviene (al fin y al cabo, no tienen intereses objetivos), y que han de ser persuadidos por líderes elocuentes y astutos. De ahí la centralidad que otorgan Laclau y Mouffe y sus discípulos a los liderazgos carismáticos y a los “hiperliderazgos”, que dirigen el proceso político guiando y cohesionando a unas multitudes maleables. “Dada la heterogeneidad radical de los eslabones que entran en la cadena de equivalencias […] la unidad de la formación discursiva se transfiere del orden conceptual al nominal […] identificando la unidad del grupo con el nombre del líder” (La razón populista, p.100). A la luz de esto, no sorprenden los polémicos comentarios del compañero Errejón sobre el “núcleo irradiador”: la dirección política taimada va “irradiando” ideas de cambio en la sociedad.
Este concepto va enteramente en contra de la tradición marxista y leninista, que a pesar de haber sido calumniada y distorsionada, es enteramente democrática y se basa en la capacidad de aprendizaje y de toma de conciencia de las masas. A ojos de Marx y Lenin, de Trotsky y Rosa Luxemburgo, la revolución es por encima de todo un proceso de educación para las masas, que a través de su propia experiencia, poniendo a prueba distintos partidos y programas, se dan cuenta de la incompatibilidad del sistema con sus reivindicaciones más básicas, así como de su propio poder para cambiar la realidad. Ahí, la vanguardia organizada de la clase, es decir, los sectores que por su posición social y formación han llegado antes y más decididamente a conclusiones revolucionarias, juegan un papel fundamental, explicando pacientemente el camino a seguir, pero siempre basándose en el movimiento ascendente de las masas, del que la organización marxista es la parte más consciente. Como explicó Lenin:
«… Aparece en la escena política, como combatiente activo, la masa, que permanecerá siempre a la sombra y que pasa por eso, con tanta frecuencia, inadvertida a los ojos de los observadores superficiales y a veces es despreciada por ellos. Esta masa aprende de la práctica, tratando de dar pasos a la vista de todos, tanteando el camino, fijándose objetivos, probándose a sí misma y probando las teorías de sus ideólogos. Realiza heroicos esfuerzos para ponerse a la altura de las tareas gigantescas de envergadura universal que la historia le impone y por grandes que puedan ser las derrotas aisladas, y mucho que puedan conmovernos los ríos de sangre y los millares de víctimas, nada puede compararse en importancia con lo que representa esta educación directa de las masas y de las clases, en el transcurso de la lucha revolucionaria directa…» (Lenin, Jornadas revolucionarias, Enero de 1905)
El concepto del “hiperliderazgo” de Laclau y Mouffe, entendido no como la dirección política y programática de una organización, sino como la centralidad de un personaje carismático en el proceso revolucionario, tiene una cierta base histórica. Personajes como Hugo Chávez, como Fidel Castro o como Thomas Sankara podrían caer bajo ese rubro. Pero la necesidad de un hiperliderazgo surge ante la ausencia de partidos revolucionarios que puedan sustituir o subsumir a estos personajes, y ante falta de organización y heterogeneidad de las masas en países con estratos campesinos, pequeñoburgueses y semi-proletarios numerosos, y donde el movimiento revolucionario despierta por primera vez o lo hace tras años de reflujo. Estos personajes encarnan el despertar político de las masas y siguen con ellas su proceso de radicalización (de esta capacidad de articular el sentir de las masas surge su carisma). En este sentido, juegan un papel importante, que los marxistas reconocemos enteramente, pero siempre teniendo en cuenta que reflejan una debilidad. Laclau y Mouffe hacen del defecto una virtud.
Además, esta es una teoría que no va más allá de la representación de demandas y que es incapaz de superar el marco parlamentario. Negando la lucha de clases y la viabilidad del socialismo, no plantea la capacidad de la clase trabajadora de hacerse cargo de su propio destino, de acabar con la división profunda entre gobernantes y gobernados, fruto de la división profunda entre explotadores y explotados, de disolver el Estado y sustituirlo por la autogestión creciente de la sociedad. Laclau y Mouffe no hacen más que representar los malestares de la sociedad; de lo que se trata, sin embargo, es de transformar la sociedad que produce esos malestares.
El meollo del post-marxismo
Todas estas afirmaciones de Laclau y de Mouffe, aunque revestidas de un barniz de izquierdas, se basan en ideas netamente burguesas, que cualquiera que esté familiarizado con la intelectualidad liberal y conservadora conocerá: que no existe tal cosa como los intereses de clase; que la política se basa en el carisma y la elocuencia; que la historia carece de grandes leyes; que la sucesión de sistemas sociales, que por ende implica la superación del capitalismo por el socialismo, es “determinismo”, etc. También propios de los comentaristas burgueses son la ridiculización, distorsión y la reducción hasta el absurdo de la teoría marxista, que es la única manera que tienen de justificar su renuncia de ésta a favor de ideas burguesas confusas. Pero, a diferencia de los intelectuales liberales, Laclau y Mouffe se ven obligados a ocultar su capitulación ante las ideas de la clase dominante a través de la sofistería, que caracteriza todos sus farragosos escritos. Su método es notoriamente formalista e impresionista, ya que aísla los elementos de su análisis y se centra en formas superficiales e imágenes estáticas; son incapaces de ver los procesos en movimiento y la interrelación entre los elementos, de ver patrones y tendencias. No es post-marxismo, es anti-marxismo encubierto.
Pero, como señala el politólogo marxista Norman Geras (ver New Left Review, mayo-junio de 1987), incluso si ignoráramos las tremendas contradicciones internas y la falta de base empírica de las premisas de Laclau y Mouffe, queda por hacernos una pregunta, ¿qué implica esta teoría en la práctica? ¿qué lecciones podríamos sacar para los partidos de izquierda si la aceptásemos? En realidad su teoría no explica nada. Si no hay clases sociales ni intereses de clase, y todo es “discurso”, todo es lenguaje y simbología, ¿qué explica el éxito de un sector social concreto, de un cierto “sujeto”? No puede ser que esté en una posición estructuralmente ventajosa que le permita ganarse a otros sectores de la sociedad o que su programa conecte con los intereses y aspiraciones de la mayoría de la población, como afirma el marxismo sobre la clase obrera, ya que para Laclau y Mouffe no hay grupos sociales con atributos necesariamente hegemónicos ni existen los intereses de clase objetivos. Tampoco podemos afirmar que haya sectores sociales privilegiados que tengan más recursos y puedan movilizar la prensa y la opinión pública con su capital, como afirma el marxismo sobre la burguesía, ya que esto nos llevaría de vuelta a una visión “esencialista” de las clases como grupos objetivos anclados en la estructura económica. Lo único que nos queda es pensar que los “discursos” pueden ser exitosos y hegemónicos por ser más elocuentes, pero incluso ahí nos preguntaríamos, ¿qué los hace elocuentes a ojos de ciertos grupos de la población, si además estimulan al mismo tiempo el odio de los sectores “antagonistas”? Y, ¿qué hace que un partido o un programa sea preferible o superior a otro, si no están vinculados a ningún proceso histórico amplio o a una transformación duradera de la sociedad? Esta teoría, como vemos, no explica absolutamente nada ni ofrece ninguna guía para la acción.
En el fondo, lo que busca esta estrategia “populista”, esta política huera, inconcreta y basada en banalidades, es un programa reformista incapaz de romper con el capitalismo y que trate de conciliar a clases sociales hostiles. Es una justificación encubierta de la acomodación a las ideas y la política de la burguesía y de adaptación a los prejuicios y temores de las capas más conservadoras del proletariado y la clase media. Y en un contexto de polarización social como el que atravesamos actualmente, se convierte en un lastre para la radicalización y la toma de conclusiones revolucionarias de la clase trabajadora y los explotados.
La revolución democrática y la experiencia latinoamericana
Laclau y Mouffe se fueron ligando estrechamente a la experiencia de la izquierda latinoamericana de los 2000. El compañero Íñigo Errejón, el principal seguidor de Laclau y Mouffe en España, trabajó como investigador en la Bolivia de Evo Morales y la Venezuela de Hugo Chávez.
En sus primeras fases un proceso revolucionario suele empezar con vacilaciones y confusión, sobre todo cuando se emerge de años de derrotas, como fue el caso en Latinoamérica en los 2000, y se va agudizando y ganando claridad conforme la experiencia política educa a las masas. Empieza resolviendo las tareas más sencillas y obvias de la revolución, que corresponden, en los países que no han pasado por verdaderas revoluciones burguesas (como España o la mayor parte de Latinoamérica), a las tareas democráticas de la revolución: la democratización, la lucha por la soberanía nacional, la eliminación de la corrupción y de los abusos más escandalosos, etc. En Latinoamérica, unas condiciones económicas y políticas excepcionalmente favorables (el alto precio de las materias primas, que dio margen de maniobra para llevar a cabo reformas ambiciosas dentro del capitalismo, y la debilidad relativa del imperialismo norteamericano, empantanado en el atolladero del Medio Oriente) ayudaron a prolongar esta primera fase reformista de la revolución durante más de una década.
Laclau y Mouffe elevan estos inicios confusos a una teoría política, confunden al bebé de una revolución con el adulto, y crean una teoría que no es sino una camisa de fuerza para que no crezca y madure, para mantener a las revoluciones proletarias de nuestra época en una fase burguesa (algo que ellos llegan a aceptar explícitamente). Es, en definitiva, una teoría de conciliación de clases. Y mantener una revolución proletaria dentro de márgenes burgueses es una receta acabada para el fracaso, como se ha visto incontables veces en la historia, empezando por España en la Guerra Civil, cuando el Frente Popular contuvo el empuje revolucionario de las masas preservando la república burguesa, abortando así la revolución y asegurando la victoria de Franco.
En Latinoamérica, y sobre todo en Venezuela, punta de lanza de la lucha de clases en esta región, hemos visto cómo ha resultado imposible mantener los procesos revolucionarios dentro de cauces burgueses y reformistas. Tras años de movilización y lucha, las masas latinoamericanas hoy comprenden que el capitalismo impone límites férreos a sus aspiraciones. Hoy, los gobiernos de izquierda latinoamericanos se enfrentan a una profunda crisis, teniendo que decidir si plegarse ante las presiones y chantajes cada vez más violentos de la burguesía, o expropiar a la clase dominante. No hay término medio, y ni discursos antiimperialistas pueden ya contentar a la clase obrera, ni las medidas conciliadoras y las mesas de negociación satisfacer a los capitalistas. En definitiva, las alternativas son la revolución proletaria o el retorno de la burguesía más reaccionaria, como ya ha ocurrido en Argentina y Brasil.
Hegemonía: la visión marxista
 Hegemonía es un término que fue popularizado en el marxismo por los socialdemócratas rusos. Era utilizado para referirse a la alianza entre el campesinado y el proletariado, que estaría encabezada (“hegemonizada”) por éste último. Esta teoría fue reproducida más o menos en la misma línea por el comunista italiano Antonio Gramsci. La cuestión de la hegemonía era importante para el marxismo del siglo XIX y principios del XX porque el proletariado, fuerza impulsora de la revolución socialista, representaba una pequeña minoría de la población en casi todos los países.
Hegemonía es un término que fue popularizado en el marxismo por los socialdemócratas rusos. Era utilizado para referirse a la alianza entre el campesinado y el proletariado, que estaría encabezada (“hegemonizada”) por éste último. Esta teoría fue reproducida más o menos en la misma línea por el comunista italiano Antonio Gramsci. La cuestión de la hegemonía era importante para el marxismo del siglo XIX y principios del XX porque el proletariado, fuerza impulsora de la revolución socialista, representaba una pequeña minoría de la población en casi todos los países.
El grupo social más numeroso en países como Rusia, pero también en España, Grecia o Italia, era el campesinado, habiendo también una nutrida pequeña burguesía de artesanos y pequeños comerciantes. Además, muchos de estos grupos pertenecían a minorías nacionales oprimidas. El proletariado no podía tomar el poder sin el apoyo de estas clases. Sin embargo, el empobrecimiento del campesinado y la pequeña burguesía bajo el capitalismo, y la absoluta incapacidad de la clase dominante para resolver los problemas de estos sectores (siendo la cuestión central la redistribución de la tierra), daban al proletariado la oportunidad de ganárselos al socialismo, que debía incluir en su programa medidas democrático-burguesas como la reforma agraria o el derecho a la autodeterminación para las nacionalidades. En realidad, como señalaba Trotsky, era imposible llevar a cabo medidas democráticas básicas sin expropiar a los grandes capitalistas, que a través de la banca y de sus vínculos personales y familiares estaban estrechamente ligados a los remanentes del feudalismo y al Estado autocrático y opresor. La revolución democrática y socialista estaban pues inseparablemente unidas.
Aunque la redistribución de la tierra en pequeñas parcelas o la creación de pequeñas naciones no forman parte del programa socialista como tal, no son incompatibles con la expropiación de los grandes capitalistas y la planificación de la industria bajo control obrero. En el marco de un sistema socialista sano y democrático, las pequeñas parcelas de tierra gradualmente darían lugar a cooperativas mecanizadas mucho más eficientes, y las pequeñas naciones se irían integrando libremente en una federación socialista democrática. En Rusia, la perspectiva de la unión revolucionaria de obreros y campesinos se confirmó brillantemente en 1917, aunque no prosperó con el fracaso de las revoluciones en países más avanzados como Alemania y el aislamiento de la revolución en un país extremadamente atrasadodonde el bajo nivel económico generó conflictos entre el campo y la ciudad, y dieron lugar a la burocratización y degeneración totalitaria del sistema.
Como podemos ver, la hegemonía era posible y necesaria entre clases sociales con un interés en derrocar el capitalismo. Laclau y Mouffe en cambio conciben la hegemonía como una unión interclasista (aunque ellos obviamente no reconocen las clases sociales), en la que necesariamente hay que engañar o al proletariado o a la burguesía, y es difícil engañar a ésta última con sus batallones de analistas e intelectuales y su astucia política.
Lo importante sin embargo es entender qué importancia tienen para nosotros hoy estas lecciones de la historia. Actualmente, el proletariado representa la mayoría de la población en los países capitalistas avanzados como España. Hoy casi todos trabajamos para un capitalista a cambio de un salario. Los grandes monopolios dominan la economía. La mayor parte de la población vive en grandes ciudades. Por lo tanto, un programa que proponga poner la producción en manos de los que producen, que planteé la planificación de la economía en interés no de los beneficios de un puñado de multimillonarios, sino de toda la población, conecta con los intereses de la amplia mayoría de las personas, directamente explotadas por el sistema.
Hoy, el campesinado ha desaparecido prácticamente, mientras que la pequeña burguesía de pequeños y medianos empresarios tiene un peso mucho más reducido. Esto no implica que no haya que luchar por ganárselos al socialismo. En realidad, sectores muy significativos del pequeño empresariado, los agricultores y los autónomos, por no mencionar a los funcionarios e intelectuales, han sido terriblemente proletarizados, y sus condiciones de vida les acercan mucho más a la clase obrera que a los burgueses. Aunque no estén directamente explotados por un capitalista, están oprimidos indirectamente por los bancos y sus préstamos usureros, por la competencia aplastante de las grandes corporaciones y por los impuestos que recaen desproporcionadamente sobre sus espaldas. Es perfectamente compatible con un programa socialista el ofrecer mejores mercados para sus productos, rebajas de impuestos y la posibilidad de integrarse voluntariamente y con condiciones ventajosas en cooperativas o empresas nacionalizadas. En realidad, a pesar de los cantos de sirena de partidos como el PP y Ciudadanos, éste es el único programa que beneficiaría realmente a los pequeños empresarios y autónomos. En el sentido de que los socialistas tenemos que luchar por ganarnos a estos sectores empobrecidos, podemos hablar de hegemonía, y dirigirnos no sólo a la clase trabajadora sino a las “clases populares”, al “pueblo” o al “pueblo trabajador”.
Sin embargo, estas observaciones no agotan la cuestión de la hegemonía. Todavía tenemos que tocar una cuestión crucial para Unidos Podemos: si bien el proletariado representa la mayoría de la población, y las clases medias han sido empobrecidas y expoliadas, siguen existiendo importantes reservas de conservadurismo y vacilación entre la clase obrera y los sectores explotados. Tras las grandes batallas de la Transición, España pasó por décadas de bonanza capitalista y de reflujo en la lucha de clases, que golpearon duramente las ideas revolucionarias y permitieron que la fe en el sistema arraigara entre amplias capas de la población.
Muchos explotados hoy siguen votando al PSOE, a Ciudadanos o absteniéndose, o incluso votando al PP. Pero existe también una capa numerosa que, golpeada por la crisis y despertada violentamente a la vida política, se ha radicalizado y es hoy la espina dorsal de Unidos Podemos. Están convencidos de la necesidad de un cambio radical de la sociedad. Representan los sectores más vivos y politizados de la población, la vanguardia de la clase obrera: los trabajadores de los barrios más proletarios de las grandes ciudades, la juventud, los intelectuales. Sin embargo, los sectores menos golpeados por la crisis, de mayor edad o de pequeñas ciudades y pueblos donde las cosas se mueven más despacio, no están todavía convencidos de que sea necesario un cambio radical para resolver los problemas de la sociedad española. La pregunta es, ¿cómo puede Unidos Podemos ganarse a estos sectores? ¿Cómo puede la vanguardia hegemonizar a estas capas de la población?
El compañero Errejón y los seguidores de Laclau y de Mouffe piensan que hace falta aguar el discurso y el programa para no asustar a las capas conservadoras y ganar hegemonía. Tampoco se debe tomar posición sobre temas controvertidos. Cuando la prensa burguesa presiona a Podemos sobre la viabilidad de su programa económico, cuando se exige una toma de posición sobre Venezuela o Grecia, se escurre el bulto, como haría cualquier partido burgués cuando se le pone en un aprieto. Lo que se hace es adaptarse a los miedos y prejuicios de las capas más atrasadas de la población. Pero esto hace parecer a Podemos un partido débil, impredecible y oportunista a ojos de los sectores más vacilantes. Al mismo tiempo, y lo que es más importante, este lenguaje “populista” desmoraliza y confunde a los sectores más activos y radicales de la población que son la base de Podemos, y que se orientaron hacia éste en 2014 no por ser “moderado” sino porque parecía el partido más rupturista y radical del país (más que Izquierda Unida).
Además, la línea “populista” ha sido responsable de anquilosar la vida interna del partido y diluir los círculos. Esta línea, que intenta convertir al partido en la famosa “máquina de guerra electoral”, obliga a subordinar a toda la organización a la línea moderada y cambiante de la dirección, desanimando y desactivando a los activistas que fueron la nuez de Podemos en sus orígenes y que están muy a la izquierda del discurso “populista”. Si bien a Errejón le gusta hablar de la política “tumultuosa”, “entusiasta” y “conflictiva”, la consecuencia de su ideología es la centralización y la disciplina y el distanciamiento de los movimientos sociales y de la rabia popular en aras de la moderación y medición del discurso.
La radicalización de los sectores más conservadores no se puede acelerar artificialmente con un lenguaje borroso y vago que en realidad es contraproducente. “La vida enseña”, decía Lenin: sólo la experiencia empujará a la izquierda a estas capas vacilantes. La incapacidad del PP, del PSOE o de Ciudadanos de solucionar ninguno de los problemas del país y la profundización del malestar social y de la desigualdad, a la que aboca la crisis mundial del capitalismo, sientan las bases para una mayor radicalización en el próximo periodo. Pero esto requiere que Unidos Podemos sea capaz de ofrecer una alternativa consistente, explicando el camino pacientemente.
Unidos Podemos y el marxismo
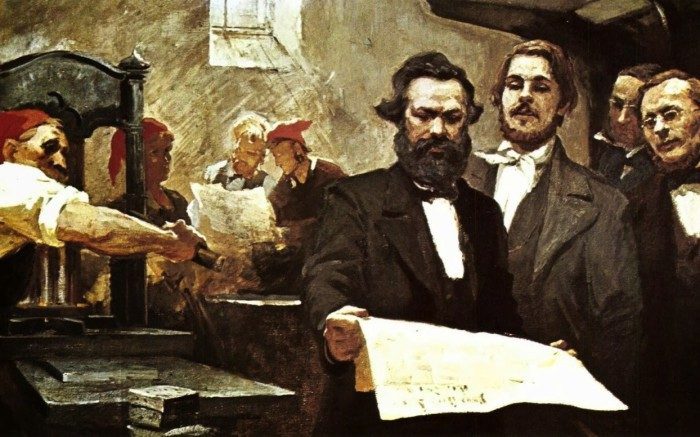 Hoy en día, la única alternativa consistente a la crisis del capitalismo es el socialismo. El sistema, lastrado por la deuda, la sobreproducción y la recesión, es hoy incapaz de tolerar reformas progresistas – sólo puede ofrecer austeridad y ataques a la clase trabajadora. Esto se ha demostrado claramente en Grecia con la lamentable experiencia de SYRIZA. Sin embargo, una economía socialista planificada podría utilizar la gigantesca acumulación de riqueza, tecnología y talento que existe en la sociedad para aumentar enormemente el bienestar de la población y ofrecer una vida digna y plena a todo el mundo. Una defensa consistente y paciente de un programa socialista tiene la capacidad de ganarse a la mayoría de la población, que está aprendiendo a través de su experiencia que el problema no es tal o cual político o tal o cual partido, sino todo el sistema, y que empieza a intuir que no se puede resolver nada realmente sin un cambio radical del estado de las cosas.
Hoy en día, la única alternativa consistente a la crisis del capitalismo es el socialismo. El sistema, lastrado por la deuda, la sobreproducción y la recesión, es hoy incapaz de tolerar reformas progresistas – sólo puede ofrecer austeridad y ataques a la clase trabajadora. Esto se ha demostrado claramente en Grecia con la lamentable experiencia de SYRIZA. Sin embargo, una economía socialista planificada podría utilizar la gigantesca acumulación de riqueza, tecnología y talento que existe en la sociedad para aumentar enormemente el bienestar de la población y ofrecer una vida digna y plena a todo el mundo. Una defensa consistente y paciente de un programa socialista tiene la capacidad de ganarse a la mayoría de la población, que está aprendiendo a través de su experiencia que el problema no es tal o cual político o tal o cual partido, sino todo el sistema, y que empieza a intuir que no se puede resolver nada realmente sin un cambio radical del estado de las cosas.
Muchos de los dirigentes de Unidos Podemos se reclaman marxistas. Amplias capas de la militancia y el activismo se identifican con estas ideas. Las teorías “post-marxistas” defendidas por el compañero Errejón están en retroceso en el partido: la coalición con Izquierda Unida y la reivindicación de la izquierda y de la lucha obrera por Pablo Iglesias han supuesto un fuerte golpe a esta estrategia. Pero uno no se puede reclamar marxista a veces o considerarse medio-marxista. El marxismo es un sistema de pensamiento consistente, del que no se puede escoger tal o cual cosa y abandonar el resto. Unidos Podemos debe defender abiertamente una estrategia para la transformación socialista de la sociedad y deshacerse de ideas confusas que lastran al movimiento, como las de Laclau y Mouffe. La tarea de todos los marxistas y revolucionarios conscientes es organizarse y formarse para defender activamente este programa en Unidos Podemos. Como dijo Rosa Luxemburgo, “…Recién cuando la gran masa de obreros tome en sus manos las armas afiladas del socialismo científico, todas las tendencias pequeñoburguesas, las corrientes oportunistas, serán liquidadas. El movimiento se encontrará sobre terreno firme y seguro”.
A pesar de todos los vaticinios de los años 80 y 90 del “fin de la historia” y de la perennidad del capitalismo, el viejo topo de la historia siguió cavando, y hoy la crisis sin precedentes del capitalismo y la radicalización y polarización de clases que vemos en innumerables países muestran lo correcto del marxismo. Un partido decidido a mejorar realmente las condiciones de vida del pueblo trabajador tiene que tener el socialismo como norte. Y el marxismo debe ser su brújula. Con un programa socialista podemos asaltar los cielos.
Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: [email protected]
Para conocer más de la OCR, entra en este enlace
Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí











